[Una tradición, una carencia]. Por Simón Villalobos Parada.
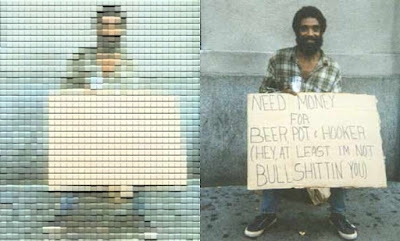
Simón Villalobos Parada, poeta, Director de Revista Contrafuerte y Organizador del ciclo de Lecturas de Poesía Antología en Movimiento, ha querido participar en La Calle Passy 061, blog de Literatura y Crítica Literaria Actuales, con un texto que, cercano y alejado de la crítica cultural, trata de abordar cierto estado de las cosas en el pequeño ambiente de producciones literarias y críticas en Santiago de Chile.
Una tradición, una carencia.
La poesía necesita de un ciudadano serio entre nosotros
(El legado de Supervielle. En: El circo en llamas. P.35) Enrique Lihn.
(El legado de Supervielle. En: El circo en llamas. P.35) Enrique Lihn.
Escritura y acción en el espacio público.
No somos los primeros escritores –y con este plural engañoso me refiero a una gran cantidad de individuos, sino a todos los que recorren este trayecto- que asisten a la necesidad de ir más allá de los poemas y pasar a la crítica como traducción de sus alcances; de ir más allá de sus escritos y comenzar a generar instancias en que ellos se presenten e importen en una esfera mayor que el individuo y sus seres queridos. Ahora bien, ese espacio mayor e identificable en la práctica –más bien abstracta- como lo público a secas, es actualmente un primer asunto difícil de concebir; especie de intersección de dominios y desplazamientos individuales, materializados -más allá de la manipulada virtualidad de los noticieros- en la ciudad como dimensión colectiva, externa, equidistante. Una aglomeración de recorridos alternando direcciones y salidas que, sin embargo, no derrumban a la persona cuando dejan de cruzar un mismo territorio sino que la dejan aturdida por una nueva indefinición, transitando calles transparentes, despierta de golpe con el sobresalto de una nueva señal: la sima que será los estacionamiento subterráneos del futuro, la primera piedra del levantamiento de Paz Froimovich sobre una villa, algunos amigos que cambian de barrio y doblamos otra esquina.
Aunque el espacio público llegue a ser una intersección vacía de divergencias, resistidas finamente por los medios de comunicación y los poderes auspiciadores que construyen el borde al que vivimos pegados –esto, entendiendo que las subjetividades ciudadanas, por nombrarlas con una candidez que no está lejos del sentido de este texto, son productos mediáticos al mismo tiempo que consumidoras de las diferencias y generalidades etiquetadas por las mediaciones que las reflejan-; pese a estas dificultades y contra ellas, el hecho de escribir, implica el impulso comunicativo de ampliar su gesto hacia los ámbitos o territorios en que encuentre una reacción o respuesta.
Creo que el encadenamiento de acciones (la circulación de revistas, la escritura crítica, la organización editorial, de eventos, lanzamientos y otras estrategias difusivas) a partir de ese impulso ha sido la principal causa de la sobrevivencia de la actividad literaria en Chile, siendo sus agentes –no exclusiva pero sí mayoritariamente- los propios escritores. Un rápido vistazo a la historia entrega, entre muchos, los brillantes nombres de Manuel Rojas, Rosamel del Valle o Enrique Lihn; además de señalados periodos de agonía para la actividad cultural, dos ejemplos recientes son la dictadura militar y la persistencia de una utilitaria desconexión social propia de los gobiernos de la concertación, es decir, los últimos treinta y seis años.
En este sentido, la poesía aparece como un caso notable. Rodeada de escasas, débiles, atrasadas, complacientes, desinformadas y superficiales mediaciones críticas, la mayor parte del tiempo incapaces de hacerla visible en la vida pública sin transformarla en una historia de héroes, hadas, géneros e imaginarios políticos en boga –que inmediatamente nos llevan a reducciones impracticables que poco tienen que ver con la fijación de un espacio reflexivo común-, circulando a contrapelo y contra todo pronóstico del modestísimo mercado editorial, alejada de desactualizadas academias que restringen su eficacia más al acopio de material que a su profundización intelectiva, indirectamente proporcional con su incompetencia difusiva debido a las jergas y taras técnicas que conservan; la poesía ha permanecido gracias a sus autores, que en una turba de envidias, amistades, rupturas políticas y rencillas miserables logran organizar ciertas iniciativas de subsistencia, ejerciendo un componente crítico y una conciencia vivencial de las necesidades difusivas de su producción en la aglomeración de mensajes que componen la actualidad social.
Dos situaciones personales: Revista Contrafuerte y Antología en Movimiento.
Por ello es posible afirmar que no somos los primeros sino los herederos de una serie de emergencias. Resulta importante situar esta exposición en un sujeto menos retórico que el ambiguo plural –“yo y mis amigos / MI LUCHA”- del principio, pues estos apuntes provienen de mi experiencia como gestor de una revista y un ciclo de lecturas poéticas, dos instancias que nacen forzadas por la constatación de que escribir y publicar en el contexto que he ilustrado es igual que no hacer nada o hacerlo para mí y algunos conocidos, igualmente disconformes y deprimidos con el estado de las cosas. Una revista de crítica y un ciclo de poesía, son lugares comunes de la visibilidad literaria y, como tales, formatos que mirados con una dosis de reflexión y estrategia pueden aportar uno que otro accidente o variable que les permita ser la actualización de una tradición imponiendo su vigencia, para alterar, finalmente, a su favor dicha actualidad.
El primero de estos casos, la Revista Contrafuerte, tiene por objetivo divulgar la producción literaria reciente, convirtiéndose en un índice crítico que presente e introduzca en las dinámicas que determinan a estas propuestas, a un lector no especializado, mostrando el ejercicio literario en su integración con otras manifestaciones culturales, para así generar, desde la literatura, un espacio común en torno al quehacer intelectual y cultural. Es por esto que una de las ocupaciones primordiales de Contrafuerte es verificar una adecuación en el uso del lenguaje que asegure su eficiencia comunicativa, sin por ello abandonar la profundidad en el trato de las ideas. Proyecto que está en constante perfeccionamiento, pero que, además de esta línea de edición, se enfrenta a las dificultades de distribución de un mercado editorial desorganizado que –en el espacio público que he señalado- aún no logra identificar a sus consumidores o receptores, gravitando siempre la grave hipótesis de que ellos no existan.
En este mismo ámbito y recogiendo esta idea, Antología en Movimiento es un ciclo de lecturas de poesía que tiene por objetivo inventar lectores, estimular el paso de la audición poética a su lectura. Al igual que Contrafuerte, esta iniciativa congrega, de manera más patente quizás, a una serie de instancias editoriales de carácter independiente, emergente o, evitemos los eufemismos, bastante humildes (Piedra de Sol Ediciones, Editorial Fuga, Revista Pájaro Verde, Revista Labios Menores, La Calle Passy 061 y, obviamente, Revista Contrafuerte), pequeños proyectos que son, entre muchas otros, importantes promotores del trabajo escritural. La cantidad de poetas que intervienen, la atención del público, el grado etílico de los asistentes, moderadores y autores, sus consecuencias, los contactos, descubrimientos, las mezclas, hacen de este formato, alguna vez llamado recital de poesía, la manera en que esta última mantiene su acción directa sobre una audiencia. De ahí que sea interesante cultivar y abrir este tipo de reuniones como estrategia de difusión, encuentro y diálogo. Es este último tal vez el más esquivo, el más desacostumbrado de los hábitos que figuran como objetivos de Antología en Movimiento. Por eso, para lograr dar a entender o generar un diálogo, hemos tratado, como criterio de selección de esta antología, de destacar o poner en relieve en cada sesión todo aquello que separa a una propuesta –poética- de otra (edades, estilos, géneros, ideologías, etc.), haciéndolo en el momento y lugar que las junta, pues esas diferencias incentivan dudas acerca de qué se dice, cómo, desde dónde, hacia dónde, por qué; y estas preguntas son el inicio de una conversación en que el poema y la realidad que lo circunda, lo provoca o es despreciada en él, son protagonistas de un asunto mayor, entendido como un ejercicio diverso y en expansión frente a una audiencia diversa y que debiera crecer en la medida que cada presentación llegue a exhibir el atractivo de la poesía a través de esta suma de diferencias; o, de un modo más sencillo, el atractivo que le es inherente.
Políticas públicas, caridad y buenas intenciones.
Puesto que ya se habrá entendido que existen varios ámbitos de acción para que un libro o su esbozo llegue a alguna parte, complete o inicie su comunicación -siempre parcial o expectante por la probable respuesta del exterior en acciones, discursos o escritura- y sumándole a ello el casi completo abandono de estos ámbitos por parte de los agentes productivos, empresarios, etc., que no han intentado ni logrado explotar lucrativamente la cultura como necesidad social -como sí ha ocurrido con la privatización, en los últimos treinta años, de la salud y la educación-, se puede entender que el desdoblamiento del escritor al ejecutar la producción y difusión de la creación literaria surge de un vacío que bien podría desembocar en otro vacío, cansancio o abandono, esto debido a que muchos de estos proyectos terminan con la instalación de un nombre entre los nombres que suenan en el rubro y los consiguientes premios y becas que recaen sobre ellos o, simplemente, cuando las cosas salen mal de otra manera, terminan en la necesidad de dejar de jugar a la cultura y dedicar el tiempo a ganar el sustento diario. Por lo tanto, el problema sigue siendo cómo ajustar una vida a un quehacer que parece arrastrarse como un mal gratuito, un apéndice del ocio veraniego colgando y a punto de desprenderse de las sanas prácticas sociales que mantienen casi todo en normalidad, pues este acontecer o participar, llegar a alguna parte o completarse en el espacio público, son necesidades esenciales que animan la creación literaria, actos o movimientos que buscan evitar el estancamiento que la vuelve monstruosa, la carencia –una tradición- que intensifica su miseria moral y económica y la hace recalar en el gastado estereotipo del escritor enloquecido romántico incomprensible, maniático e inútil.
El presente social de Chile –digo esto por plantear la posibilidad de historiar, diferenciar estos síntomas y sus orígenes en políticas públicas y fenómenos específicos- ofrece un gran obstáculo e inconveniente, más preciso que una borrosa situación posmoderna solapada e inexplicablemente opresiva, esto es: la aparente confianza en la pervivencia de la actividad literaria y poética por la buena voluntad de los escritores, manteniendo políticas gubernamentales de rescate constante, es decir, de rescate y pérdida constante, en lugar de la implementación de mecanismos que potencien y aseguren la efectividad de estas acciones en la vida pública. La falta de profesionales, consecuencia de la pobreza que rodea a esta actividad, es notoria en la crítica, las editoriales, la gestión cultural, la producción, la escasa cobertura mediática, etc. Lo grave de esto es que se puede inferir de las políticas públicas profesadas por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, específicamente por el Consejo del Libro y la Lectura, que dicha profesionalización es reemplazada por la tendencia histórica de los escritores a asistir solidariamente en pro de la divulgación y crecimiento, en el mejor de los mundos –no el nuestro-, de su quehacer creativo. Una solución tal vez económica, sin duda legitimada por la fuerza de la costumbre, si la pensamos en relación a los mecanismos que debieran crearse -importunando el descanso de funcionarios en municipalidades, intendencias, ministerios, etc.- para subsanar estos vicios y así potenciar la producción y difusión efectiva y eficiente del ejercicio intelectual y artístico de la literatura, lejos de la urgencia y precariedad con que la Concertación de Partidos por la Democracia argumentó y justifica aún sus éxitos electorales. Contratar temporeros de la cultura por seis meses a través de los concursos del Fondo del Libro –estrategia replicada en general en la administración pública de la cultura- es la manera en que el Gobierno esquiva su responsabilidad al respecto, instrumentalizando –con relativo éxito y resultados que en el mejor de los casos figuran una vez en el diario para luego desaparecer en la noche de estos tiempos oscuros- la disposición histórica de los escritores a transformarse en gestores de la visibilidad pública de sus obras, las de sus colegas y amigos.
El problema final de esto no radica tan sólo en la inexperiencia de los escritores y artistas como gestores o productores de cultura –puede que sea este el modo de disuadirlos a otros quehaceres prácticos- sino en la inestabilidad e insuficiencia que este modo de administración provee para el medio artístico en general, brindando pequeñas abundancias estacionales que se esfuman en los bolsillos de alguna imprenta o el administrador de un teatro. El problema es la conveniente apelación que este proceder contiene al amor al arte, a la gratuidad de la cultura y a la entrega de los artistas a su propia causa en el vacío cultural de Chile, quienes al borde del congelamiento, el anquilosamiento o la asfixia, siempre intentarán hacerse justicia por sus propias manos de la manera que mejor puedan. Nuestro humilde caso.
No somos los primeros escritores –y con este plural engañoso me refiero a una gran cantidad de individuos, sino a todos los que recorren este trayecto- que asisten a la necesidad de ir más allá de los poemas y pasar a la crítica como traducción de sus alcances; de ir más allá de sus escritos y comenzar a generar instancias en que ellos se presenten e importen en una esfera mayor que el individuo y sus seres queridos. Ahora bien, ese espacio mayor e identificable en la práctica –más bien abstracta- como lo público a secas, es actualmente un primer asunto difícil de concebir; especie de intersección de dominios y desplazamientos individuales, materializados -más allá de la manipulada virtualidad de los noticieros- en la ciudad como dimensión colectiva, externa, equidistante. Una aglomeración de recorridos alternando direcciones y salidas que, sin embargo, no derrumban a la persona cuando dejan de cruzar un mismo territorio sino que la dejan aturdida por una nueva indefinición, transitando calles transparentes, despierta de golpe con el sobresalto de una nueva señal: la sima que será los estacionamiento subterráneos del futuro, la primera piedra del levantamiento de Paz Froimovich sobre una villa, algunos amigos que cambian de barrio y doblamos otra esquina.
Aunque el espacio público llegue a ser una intersección vacía de divergencias, resistidas finamente por los medios de comunicación y los poderes auspiciadores que construyen el borde al que vivimos pegados –esto, entendiendo que las subjetividades ciudadanas, por nombrarlas con una candidez que no está lejos del sentido de este texto, son productos mediáticos al mismo tiempo que consumidoras de las diferencias y generalidades etiquetadas por las mediaciones que las reflejan-; pese a estas dificultades y contra ellas, el hecho de escribir, implica el impulso comunicativo de ampliar su gesto hacia los ámbitos o territorios en que encuentre una reacción o respuesta.
Creo que el encadenamiento de acciones (la circulación de revistas, la escritura crítica, la organización editorial, de eventos, lanzamientos y otras estrategias difusivas) a partir de ese impulso ha sido la principal causa de la sobrevivencia de la actividad literaria en Chile, siendo sus agentes –no exclusiva pero sí mayoritariamente- los propios escritores. Un rápido vistazo a la historia entrega, entre muchos, los brillantes nombres de Manuel Rojas, Rosamel del Valle o Enrique Lihn; además de señalados periodos de agonía para la actividad cultural, dos ejemplos recientes son la dictadura militar y la persistencia de una utilitaria desconexión social propia de los gobiernos de la concertación, es decir, los últimos treinta y seis años.
En este sentido, la poesía aparece como un caso notable. Rodeada de escasas, débiles, atrasadas, complacientes, desinformadas y superficiales mediaciones críticas, la mayor parte del tiempo incapaces de hacerla visible en la vida pública sin transformarla en una historia de héroes, hadas, géneros e imaginarios políticos en boga –que inmediatamente nos llevan a reducciones impracticables que poco tienen que ver con la fijación de un espacio reflexivo común-, circulando a contrapelo y contra todo pronóstico del modestísimo mercado editorial, alejada de desactualizadas academias que restringen su eficacia más al acopio de material que a su profundización intelectiva, indirectamente proporcional con su incompetencia difusiva debido a las jergas y taras técnicas que conservan; la poesía ha permanecido gracias a sus autores, que en una turba de envidias, amistades, rupturas políticas y rencillas miserables logran organizar ciertas iniciativas de subsistencia, ejerciendo un componente crítico y una conciencia vivencial de las necesidades difusivas de su producción en la aglomeración de mensajes que componen la actualidad social.
Dos situaciones personales: Revista Contrafuerte y Antología en Movimiento.
Por ello es posible afirmar que no somos los primeros sino los herederos de una serie de emergencias. Resulta importante situar esta exposición en un sujeto menos retórico que el ambiguo plural –“yo y mis amigos / MI LUCHA”- del principio, pues estos apuntes provienen de mi experiencia como gestor de una revista y un ciclo de lecturas poéticas, dos instancias que nacen forzadas por la constatación de que escribir y publicar en el contexto que he ilustrado es igual que no hacer nada o hacerlo para mí y algunos conocidos, igualmente disconformes y deprimidos con el estado de las cosas. Una revista de crítica y un ciclo de poesía, son lugares comunes de la visibilidad literaria y, como tales, formatos que mirados con una dosis de reflexión y estrategia pueden aportar uno que otro accidente o variable que les permita ser la actualización de una tradición imponiendo su vigencia, para alterar, finalmente, a su favor dicha actualidad.
El primero de estos casos, la Revista Contrafuerte, tiene por objetivo divulgar la producción literaria reciente, convirtiéndose en un índice crítico que presente e introduzca en las dinámicas que determinan a estas propuestas, a un lector no especializado, mostrando el ejercicio literario en su integración con otras manifestaciones culturales, para así generar, desde la literatura, un espacio común en torno al quehacer intelectual y cultural. Es por esto que una de las ocupaciones primordiales de Contrafuerte es verificar una adecuación en el uso del lenguaje que asegure su eficiencia comunicativa, sin por ello abandonar la profundidad en el trato de las ideas. Proyecto que está en constante perfeccionamiento, pero que, además de esta línea de edición, se enfrenta a las dificultades de distribución de un mercado editorial desorganizado que –en el espacio público que he señalado- aún no logra identificar a sus consumidores o receptores, gravitando siempre la grave hipótesis de que ellos no existan.
En este mismo ámbito y recogiendo esta idea, Antología en Movimiento es un ciclo de lecturas de poesía que tiene por objetivo inventar lectores, estimular el paso de la audición poética a su lectura. Al igual que Contrafuerte, esta iniciativa congrega, de manera más patente quizás, a una serie de instancias editoriales de carácter independiente, emergente o, evitemos los eufemismos, bastante humildes (Piedra de Sol Ediciones, Editorial Fuga, Revista Pájaro Verde, Revista Labios Menores, La Calle Passy 061 y, obviamente, Revista Contrafuerte), pequeños proyectos que son, entre muchas otros, importantes promotores del trabajo escritural. La cantidad de poetas que intervienen, la atención del público, el grado etílico de los asistentes, moderadores y autores, sus consecuencias, los contactos, descubrimientos, las mezclas, hacen de este formato, alguna vez llamado recital de poesía, la manera en que esta última mantiene su acción directa sobre una audiencia. De ahí que sea interesante cultivar y abrir este tipo de reuniones como estrategia de difusión, encuentro y diálogo. Es este último tal vez el más esquivo, el más desacostumbrado de los hábitos que figuran como objetivos de Antología en Movimiento. Por eso, para lograr dar a entender o generar un diálogo, hemos tratado, como criterio de selección de esta antología, de destacar o poner en relieve en cada sesión todo aquello que separa a una propuesta –poética- de otra (edades, estilos, géneros, ideologías, etc.), haciéndolo en el momento y lugar que las junta, pues esas diferencias incentivan dudas acerca de qué se dice, cómo, desde dónde, hacia dónde, por qué; y estas preguntas son el inicio de una conversación en que el poema y la realidad que lo circunda, lo provoca o es despreciada en él, son protagonistas de un asunto mayor, entendido como un ejercicio diverso y en expansión frente a una audiencia diversa y que debiera crecer en la medida que cada presentación llegue a exhibir el atractivo de la poesía a través de esta suma de diferencias; o, de un modo más sencillo, el atractivo que le es inherente.
Políticas públicas, caridad y buenas intenciones.
Puesto que ya se habrá entendido que existen varios ámbitos de acción para que un libro o su esbozo llegue a alguna parte, complete o inicie su comunicación -siempre parcial o expectante por la probable respuesta del exterior en acciones, discursos o escritura- y sumándole a ello el casi completo abandono de estos ámbitos por parte de los agentes productivos, empresarios, etc., que no han intentado ni logrado explotar lucrativamente la cultura como necesidad social -como sí ha ocurrido con la privatización, en los últimos treinta años, de la salud y la educación-, se puede entender que el desdoblamiento del escritor al ejecutar la producción y difusión de la creación literaria surge de un vacío que bien podría desembocar en otro vacío, cansancio o abandono, esto debido a que muchos de estos proyectos terminan con la instalación de un nombre entre los nombres que suenan en el rubro y los consiguientes premios y becas que recaen sobre ellos o, simplemente, cuando las cosas salen mal de otra manera, terminan en la necesidad de dejar de jugar a la cultura y dedicar el tiempo a ganar el sustento diario. Por lo tanto, el problema sigue siendo cómo ajustar una vida a un quehacer que parece arrastrarse como un mal gratuito, un apéndice del ocio veraniego colgando y a punto de desprenderse de las sanas prácticas sociales que mantienen casi todo en normalidad, pues este acontecer o participar, llegar a alguna parte o completarse en el espacio público, son necesidades esenciales que animan la creación literaria, actos o movimientos que buscan evitar el estancamiento que la vuelve monstruosa, la carencia –una tradición- que intensifica su miseria moral y económica y la hace recalar en el gastado estereotipo del escritor enloquecido romántico incomprensible, maniático e inútil.
El presente social de Chile –digo esto por plantear la posibilidad de historiar, diferenciar estos síntomas y sus orígenes en políticas públicas y fenómenos específicos- ofrece un gran obstáculo e inconveniente, más preciso que una borrosa situación posmoderna solapada e inexplicablemente opresiva, esto es: la aparente confianza en la pervivencia de la actividad literaria y poética por la buena voluntad de los escritores, manteniendo políticas gubernamentales de rescate constante, es decir, de rescate y pérdida constante, en lugar de la implementación de mecanismos que potencien y aseguren la efectividad de estas acciones en la vida pública. La falta de profesionales, consecuencia de la pobreza que rodea a esta actividad, es notoria en la crítica, las editoriales, la gestión cultural, la producción, la escasa cobertura mediática, etc. Lo grave de esto es que se puede inferir de las políticas públicas profesadas por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, específicamente por el Consejo del Libro y la Lectura, que dicha profesionalización es reemplazada por la tendencia histórica de los escritores a asistir solidariamente en pro de la divulgación y crecimiento, en el mejor de los mundos –no el nuestro-, de su quehacer creativo. Una solución tal vez económica, sin duda legitimada por la fuerza de la costumbre, si la pensamos en relación a los mecanismos que debieran crearse -importunando el descanso de funcionarios en municipalidades, intendencias, ministerios, etc.- para subsanar estos vicios y así potenciar la producción y difusión efectiva y eficiente del ejercicio intelectual y artístico de la literatura, lejos de la urgencia y precariedad con que la Concertación de Partidos por la Democracia argumentó y justifica aún sus éxitos electorales. Contratar temporeros de la cultura por seis meses a través de los concursos del Fondo del Libro –estrategia replicada en general en la administración pública de la cultura- es la manera en que el Gobierno esquiva su responsabilidad al respecto, instrumentalizando –con relativo éxito y resultados que en el mejor de los casos figuran una vez en el diario para luego desaparecer en la noche de estos tiempos oscuros- la disposición histórica de los escritores a transformarse en gestores de la visibilidad pública de sus obras, las de sus colegas y amigos.
El problema final de esto no radica tan sólo en la inexperiencia de los escritores y artistas como gestores o productores de cultura –puede que sea este el modo de disuadirlos a otros quehaceres prácticos- sino en la inestabilidad e insuficiencia que este modo de administración provee para el medio artístico en general, brindando pequeñas abundancias estacionales que se esfuman en los bolsillos de alguna imprenta o el administrador de un teatro. El problema es la conveniente apelación que este proceder contiene al amor al arte, a la gratuidad de la cultura y a la entrega de los artistas a su propia causa en el vacío cultural de Chile, quienes al borde del congelamiento, el anquilosamiento o la asfixia, siempre intentarán hacerse justicia por sus propias manos de la manera que mejor puedan. Nuestro humilde caso.


Comentarios
Igual creo que la crítica seria de litaratura está muy apretada, si consideramos que casi nadie lee. Y aunque el mundo intelectual que gira en torno a la literatura es ultra necesario, veo que el paso anterior es la difusión. Y ahí poco se puede hacer dentro de un formato de vida donde el arte no sirve para nada. Parezco pesimista, y lo soy, pero tal vez es en como abrir el círculo donde está el dilema y ese paso misterioso que nos falta dar.
Un abrazo y hasta pronto!
Me regocijo de no ser el primero en pensar lo mismo. Rocío creo que lo dice desde el humor, sí (imagen de Rocío escandalizada, qué brindis). Y también creo que lo que se zanja en el artículo es que es desde el lugar que se ocupa de donde se parla el discurso contra el impuesto, la política educacional de lenguaje y comunicación, la pateadura murallienta en el cerebro mediático... ¿Por qué el rubor, Simón? ¿Acaso no es suficiente temblar por el frío que hace? Nadie te va a pegar por decir quién eres y de qué lugar vienes (bueno, nadie AFUERA de la Calle Passy, quiero decir, y es que aparte me viene a la mente la lectura de Gómez en Estación Terminal, esas toses sarcásticas, ese silencio... Pero bueno, para qué ensuciar con verdad un teléfono recibiendo llamadas: ¡Podemos llegar a la meta...!).
Dos situaciones personales: Mis amigos / MI DUCHA.
En algún sitio del texto dices que el escritor se ve inmiscuido en un estereotipo que lo hace escribir a mano y en monaural. Yo me veo en el deber de corregirte. Pese a las políticas (que a mí no me pescan; las despolitizadas tampoco), la figura del escritor en el mundano y violento universo del proletariado goza de un respeto y una admiración tan palpable - para los que estudiamos en el Peda y no vivimos pendientes de una dialógica de la pedantería - que, sorprendentemente, resiste incluso a los extraordinarios esfuerzos de jugarle encontra a esa incomprensión, fuerza autodestructiva que reuniría un ser humano romántico, maniático, incomprensible y francamente inútil como su servidor.
Políticas, despolitizadas y el éxcito.
Entiendo con una candidez cálida y cobijadora que este es un proyecto humilde, y que catapulta los intereses de un sector que no se había visto (así lo entiendo yo, y al primero que me llame ignorante lo amenazamos todos con una golpiza inolvidable!). Sin embargo, querido, siento que en ciertos asuntos hay que dejar la candidez y ponerse más fiero, impetuoso y fanático. El texto está diseñado como un esqueleto, me captas? Blanco, pulido, bien armado, pero le falta carne, vísceras, sangre... La gente que entre aquí te va a decir que le gustó el texto, o se van a reír de tal o cual tontera, o van a dejar un comentario desagradable al pasar, pero como vemos un esqueleto vamos a seguir convencidos de que estamos en el salón de la academia, sopesando los materiales y dándoles cierta orientación, además de claro, sonreírle al profesor desde una pragmáticamente intencionada indiferencia (se le pele o no afuera del aula). Te ruborizas, eres amable, tu texto lo podría leer hasta la Bachelet y encontrarlo placentero... ¿Quieres cambiar las cosas o un séquito que te persiga en los congresos?
Me ha gustado también el comentario de Rocío -;)-, lástima que el Gran Passy haya salido con tanto calor en defensa del colega varón, resintiéndose la poeta de futuros comentarios.
Saludos
Sin duda, el texto de Simón Villalobos, con todas las observaciones -y aún objeciones- que se le puedan hacer y que siempre saldrán a la palestra con mayor o menor razonamiento,me parece que toma el pulso a algo que tanto cultores, lectores y divulgadores del hecho poético creo que advierten hace rato: pues que en medio de un sinnúmero de lecturas, libros y actividades varias -válidas en sí mismas y muchas llevadas a cabo por un voluntarismo casi épico- el círculo hacia lo "público" sigue permaneciendo abierto y convertido en objeto de anhelo o deseo como una especie de tierra de promisión, mientras que sin desmedro y dentro de sí mismo - es decir,entre los propios cultores- se vuelve un ejercicio autorreferencial. En eso,no veo algo necesariamente malo, porque simplemnete verlo bajo aquella premisa (bueno/malo) significa desconocer la complejidad que ahí opera y que nos tiene a todos dando vueltas y vueltas en un intento de pensar lo que áun puede ser pensado: ¿un signo más acaso de nuestra sociedad "espectacularizada"?, ¿pervivencia del mito romántico de "intervenir en la vida" para transformarla o cambiarla a pesar de uno y otro y otro fracaso?, ¿convencimiento evidencial de entender a estas alturas la poesía como "discurso especializado", tal como puede serlo la física cuántica o la econometría? Sea como sea, es interesante advertir -al menos para mí- el ejercicio poético como una actividad extemporánea o que provoca un rendimiento crítico solapado y pocas veces explícito pero no menos provocador aún en sus modestas acciones. Quizás siempre fue así y el cultivo de la poesía es desde siempre un cultivo dificultoso e inesperado. Tal vez en una época final como la nuestra -final en el sentido de vivir la clausura de la "ciudad letrada" en pos de una no menos fascinante y por ello inquietante "ciudad virtual"- es que nuestra sociabilidad literaria -vaya eufemismo- y la sociedad toda, constata su crisis que se traduce a mi modesto parecer, entre muchas otras cosas, en el bajo impacto de la lectura en lo que implica la comprensión y aprehensión de un significado de la índole que sea -como corolario de ésto el enrarecido ámbito crítico en que nos desenvolvemos y que rara vez establece relaciones o clarifica eventuales sentidos-, en el empoderamiento de algunas discursividades del espectro que se entroniza como público, en la "mediocratización" de la política cultural del estado -ante la que no hay que rasgar vestiduras: eso es ingenuo, pedirle al estado una especie de "trato ideal" de este tipo de temas es como pedirle al SERVIU que todas las viviendas sociales fueran DFL2- En fin, el listado sería largo y no es pertinente extenderse sobre ello aquí.
Para concluir, creo que lo relevante del texto de Villalobos es que pone sobre el tapete temas que, hasta donde alcanza mi experiencia en el ciberespacio, no son tratados o donde prometen serlo se desvanecen en querellas de personalismos megalomaniacos. En aquel sentido, este lugar ya es mucho, pero siempre falta...en todo caso, felicitaciones a los inventores-administradores de este blog
Desde Viña del Mar
Saludos
Ismael Gavilán M.
Rocío: comentarios de bar frente a una problemática mayor que quiere escapar de los bares y de aquellos poetas borrachos y antifascistas.
Natalia: me sorprende, o bien, no me sorprende nada tu dilección por enrostrar saberes altamente complejos, como lo es la teoría política. En ese sentido, sabrás, si has trabajado alguna vez, o quizás, cuando compras cigarrillos, licor o libros usados, digamos, primeras ediciones, que hay un impuesto por todos estos lujos. Lujos que incluyen los alimentos y otras materias relacionadas con la vida humana. Mi cuestionamiento va en relación con esto: ¿si yo trabajo y pago impuestos, acaso no puedo pedir un cierto nivel de claridad en el uso de esos dineros? Salud, educación y esa utopía llamada estado de bienestar. Creo que es justo, así como también es justo pedir que el gobierno, partidos políticos o quien sea que se haga cargo de estos dineros represente (teoría literaria) a sus votantes, no votantes y no inscritos, es decir, todos los chilenos y no chilenos que viven en Chile.
Me parece que es importante insistir en estas materias hasta el hartazgo, sobre todo porque sería prudente que pensáramos en esos pesos que tenemos que pagar cada vez que compramos algo o bien, cada vez que ganamos un dinerillo. Pesos que se nos escurren sin saber de un destino. Becas, consejos de la cultura, bibliotecas, infraestructuras, revistas, lecturas, etc. Da lo mismo. La cultura es tanto una realización social como individual, pero el punto es otro... por qué nadie se hace responsable de esos dineros. Por qué se le da financiamiento a proyectos inútiles o a personas que no los necesitan. Preguntas interesantes que se desprenden del texto. Contrafuerte, la calle passy, AM, yingo (como quisiera G Arroyo), 1810 y otras manifestaciones, son árboles impidiendo ver el bosque.
Que despierte el leñador.
En cuanto a la avalancha de comentarios (en uno soy interpelado), creo que los medios son un escaparate de epifenómenos (que en parte, constituyen comunidad) que debemos reconocer, para desde ahí iniciar una pelea sobre los impuestos por ejemplo. Aunque esta realtivamente demostrado Juan Manuel, que aunque bajaran el impuesto los libros no serían tan baratos. Como dice Pepe Cuevas, el problema es otro, dinamizar los bienes culturales, por ejemplo, sugerir mecanismos de enseñanza a través de la cultura. Y en ese aspecto estoy levemente de acuerdo con Natalia, el exceso de ofertas no modifica la mediación de la sociedad con la cultura (ni tampoco sobre qué tipo de espectáculo entienden por cultura). Me gustaría saber más de sus propuestas, espero que no sea sólo lo enunciado en su articulo de 2010.